Cours de M. Heusch
ES2B6M – Civilisation
Université Montpellier III
Segunda
parte : la España islámica
II. La
España islámica
1. La expansión del Islam
Lo primero que debemos entender para
comprender la existencia de estados musulmanes en la Península Ibérica durante
unos 780 años es que la “conquista” de la península no atañía sólo a esta región
como tal, sino que no era más que la consecuencia de una larga política de
expansión en torno al Mar Mediterráneo que se había originado desde la creación
misma del Estado musulmán e incluso antes de la muerte de Mahoma, el Profeta,
en el año 632. Podemos suponer que el ideal de constituir un creciente fértil
cuyos brazos saliesen del Oriente Medio, tenía como meta la identificación del
Mediterráneo a un nuevo mare nostrum
de confesión musulmana. Tal vez ello explique que tras la islamización de la
mayor parte de las tribus de la península Arábiga, en tiempos del califa Umar Iero
(634-644), la expansión se dirigiera hacia el Mediterráneo, es decir contra los
límites meridionales del Imperio Romano de Oriente o Bizancio, conquistando
pronto los territorios de Egipto y de Siria, donde iba a ser instalada,
concretamente en Damasco, la capital del califato. Estos primeros éxitos
conducen a los árabes hacia el este y logran desestabilizar por completo al
Imperio Persa: sus dominios iban pronto a quedar ocupados por tropas árabes.
Muy rápidamente, la expansión por el
Mediterráneo a través de las costas africanas se impuso como tercera vía, junto
a la del nordeste que atravesaba el antiguo Imperio Persa y la del sureste que
iba hacia la India. A pesar de su rapidez, dicha progresión no se realizó de
manera regular y paulatina, sino por campañas puntuales que alternaban con
episodios de calma durante los cuales las tribus de los conquistadores podían
consolidar su nueva presencia en los territorios nuevamente conquistados,
cuando no debían detener su avance para resolver conflictos internos.
Según los historiadores del Islam,
este expansionismo que se asocia con el ŷihād o guerra santa se
explica más por motivos políticos y económicos que por motivos meramente religiosos.
Las conversiones masivas al Islam, ya en tiempos de Mahoma, supusieron para las
tribus nómadas de Arabia la necesidad de practicar un expansionismo de
subsistencia hacia provincias ricas, como Egipto o Siria, donde se pudieran
llevar a cabo razzias y saqueos contra los no-musulmanes. De haber sido guiados
por una causa religiosa estas tribus árabes hubieran practicado un proselitismo
religioso que hubiese obligado a los pueblos conquistados a adoptar la fe
musulmana. Ahora bien, la alternativa “o la espada o el Islam” sólo se presentó
ante los pueblos considerados como “enemigos religiosos” del Islam, es decir
los idólatras y politeístas. Para los adeptos de las religiones del Libro, es
decir los judíos y los cristianos y cualquier otro pueblo monoteísta con una
tradición escriturística, existía una posibilidad que fue la adoptada con mayor
frecuencia en las conquistas. Tenían éstos el estatuto de dimmíes (“personas protegidas”), un grupo con autonomía
interna, dentro de la comunidad nuevamente islamizada, bajo la protección de
los musulmanes a los que, por esa razón, los dimmíes les debían pagar un tributo. Por lo tanto, se les
alentaba a mantenerse en sus creencias pues la conversión hubiera implicado la
imposibilidad de exigirles un tributo (los musulmanes estaban eximidos de dicho
tributo) lo cual suponía una evidente pérdida de ingresos. Generalmente, se
llegó incluso a respetar el gobierno local de los dimmíes anterior a la llegada de los musulmanes y su jefe
–por ejemplo el obispo– era el encargado de recaudar los impuestos para los
musulmanes y de velar por la paz y el orden dentro de la comunidad.
En cuanto a otros aspectos económicos, el
sistema que se impuso fue menos el de confiscar las tierras conquistadas cuanto
el de dejar que las cultivasen sus antiguos propietarios y exigirles, en
cambio, rentas y tributos por razón de conquista. Si los antiguos propietarios
habían huido, esas tierras podían ser distribuidas entre los musulmanes por el
gobernador musulmán de la provincia. De esta forma fue como muchas familias de
musulmanes se asentaron como terratenientes en las zonas conquistadas y, al
parecer, esta circunstancia se dio con mucha frecuencia en al-Andalus donde,
por lo visto, el cultivo excedía ya la práctica tributaria a mediados del siglo
viii.
Este procedimiento permitió el avance rápido
de los árabes por el Norte de África pues supuso que dispusieran de un ejército
siempre dispuesto e indirectamente “financiado” por las conquistas anteriores.
Efectivamente, el botín y las rentas se repartían entre los miembros del
ejército y aquellos que mantenían el nuevo orden en las zonas ya conquistadas.
Era por lo tanto una singular síntesis entre una mera conquista militar y una
colonización cuya consecuencia fue siempre la necesidad de seguir avanzando, de
continuar con expediciones que no entrañasen demasiado peligro y pudieran
resultar lucrativas: no se trataba por lo tanto de campañas largamente
planeadas sino de expediciones puntuales que podían implicar en función de las
circunstancias y de la resistencia encontrada mayor o menor avance en la
conquista. Eso explica el carácter “a saltos” de dicha conquista.
Las principales fases de la
expansión árabe por el Mediterráneo fueron estas: desde Siria se emprendió una
expedición marítima hacia el suroeste que culminó pronto con la conquista de
Egipto y algunos años más tarde, en 670, los árabes consiguieron fundar la
ciudad de Qayrawān (Cairouan, en la actual Túnez) pero tuvieron que hacer
frente, en dicha región, por un lado a la hostilidad de las tribus beréberes y,
por el otro, a la presencia de los bizantinos que ocupaban, en aquel entonces,
la región de Cartago. A finales del siglo vii
se hizo patente el dominio árabe sobre unos y otros: las principales tribus de
beréberes de la zona fueron sometidas y se convirtieron al Islam; en el año 698
los bizantinos fueron expulsados de Cartago. Así pues, hacia 700 se inician
campañas para la conquista de las actuales Argelia y Marruecos. El nombramiento
de Mūsà ibn Nuşayr, hacia 708, como gobernador independiente de
Ifrīqiya (la nueva provincia del norte de África, con capital en
Qayrawān, que pasaba a depender directamente del califa de Damasco) dio un
impulso nuevo al avance hacia el Atlántico. Sin embargo, habida cuenta de que,
como ya se ha dicho, esta política de conquista se debía esencialmente a
motivos económicos, podemos suponer que ibn Nuşayr no vio intereses
suficientes en una progresión hacia zonas menos prósperas económicamente como
el sur o el suroeste. Circulaban, por el contrario, en aquella época, rumores
sobre las extraordinarias riquezas de la España de los visigodos, con lo cual
se fue forjando la idea de que, caso de presentarse una ocasión favorable,
resultaría interesante lanzar una expedición del otro lado del estrecho de
Gibraltar. Dicha ocasión se produjo al iniciarse el segundo decenio del siglo viii, a raíz de la situación de
profunda crisis política, social y económica que atravesaba la España visigoda.
2. La llegada de los
musulmanes al reino visigodo
Algunos historiadores piensan que la
conquista musulmana de España se hubiera producido de todas maneras, aunque el
reino visigodo no hubiera conocido esa situación de crisis fundamental en sus
estructuras y su funcionamiento, pues las primeras expediciones arabo-beréberes
de tanteo habían dado resultados tan positivos que la decisión ya estaba
tomada. Pero, qué duda cabe que esa invasión hubiera resultado más difícil,
laboriosa y, por lo tanto, larga. Efectivamente, sorprende la rapidez con la
que pudo desaparecer por completo, en unos cuatro años, un sistema político que
había estado dirigiendo el conjunto de la península durante varios siglos. Este
aspecto es no sólo sorprendente en sí sino que resulta de difícil resolución a
causa de las pocas fuentes históricas fiables de que disponemos para los
acontecimientos de esos años. Con lo cual nos vemos obligados a formular
ciertas hipótesis explicativas.
La desaparición tan rápida del reino
visigodo provocada, además, por la invasión de pueblos no cristianos, iba a
marcar las mentes medievales hispánicas. Tanto es así que, no pudiendo hallar
una explicación objetiva, se fue constituyendo una leyenda en torno a lo que se
iba a llamar la “destruyción de España”. En todas las leyendas se hace
responsable al rey Rodrigo de lo que iba a suceder. La Estoria de España recoge la leyenda según la cual el rey Rodrigo
abrió los palacios secretos de Toledo, creyendo que encerraban tesoros, y no
halló más que un arca con unas inscripciones proféticas:
E el rey mandóla abrir e non fallaron en ella sinon un paño en que estavan escriptas letras ladinas que dizién assí, que quando aquellas cerradu-ras fuessen crebantadas e ell arca e el palacio fuessen abiertos e lo que ý yazié fuesse abier[to] que yentes de tal manera como en aquel paño estavan pintadas que entrarién en España e la conqueririén e serién ende señores. El rey, quando aquello oyó, pesó’l mucho porque el palacio fiziera abrir. E fizo cerrar ell arca e el palacio assí como estavan de primero. En aquel palacio estavan pintados omnes de caras e de parescer e de manera e de vestido assí como agora andan los Aláraves e tenién sus cabeças cubiertas de tocas e seyén en cavallos e los vestidos d’ellos eran de muchos colores e tenién en las manos espadas e ballestas e señas alçadas. E el rey e los altos omnes fueron mucho espantados por aquellas pinturas que viran (Esc., y-I-2, fol. 190r-v).
Esta “transgresión” del rey Rodrigo –abrir
las arcas secretas– se refiere a veces a los palacios que había construido en
Toledo el mismo personaje de la mitología griega Ércules quien habría prohibido
que ningún rey abriese nunca las puertas de su palacio so pena de incurrir en
su maldición que sería la siguiente: “el día que las puertas fuesen abiertas,
que pasarían muchas naçiones de gentes de África e que destruyrían e ganarían
toda la tierra de España” (G. Díaz de Games, El Victorial, cap. 5). Pero la transgresión pública de Rodrigo se
ve doblada por una transgresión “privada” que aparece ya en las crónicas
alfonsíes: el rey se habría enamorado de la joven y hermosa hija del conde don
Julián que se estaba criando en la corte. Como lo cuenta la Crónica sarracina, de la primera mitad
del siglo xv, desde el momento en
que Rodrigo, desde una ventana de palacio, ve jugar con otras mozas a la Cava,
que así se llamaba la hija del conde, en paños menores, concibe una pasión tan
irreprimible y violenta que había de conducirle hasta la violación. La Cava
confiesa todo a su padre y éste, para tomar venganza, volvería a Ceuta y
pactaría con los árabes la “destruyçión” de Rodrigo y por lo tanto del reino
visigodo. Algunos textos, como la Crónica
sarracina que es la que da la versión más pormenorizada y novelesca de la
leyenda, llegan hasta ver en la invasión musulmana un castigo divino a causa de
los pecados del último rey godo. Pero, para hacer honor a la verdad, hemos de
precisar que, ya en el siglo xv,
esta explicación era considerada como inaceptable, como lo afirma Díaz de
Games, posiblemente hacia 1446: “Esto creedlo vós si quisiéredes, mas yo non lo
quiero creer”[1].
¿Qué explicaciones se barajan
entonces? Desde luego, las divisiones internas entre los clanes visigodos fue
un factor bastante decisivo y éstas llegaron a un punto álgido con la elección
del rey Rodrigo, último rey godo, en 710. Como ya vimos, dicha elección
desencadenó una situación de semi guerra civil a raíz de la cual los mismos
visigodos iban a ser quienes facilitaran el acceso de las tropas arabo-beréberes.
Este hecho quedó agravado por la casi inexistencia de un ejército real. Los
ejércitos visigodos estaban bajo la tutela de cada duque y la obligación de
acudir a ayudar al rey cuando éste convocaba la hueste se había convertido en
algo bastante teórico. Rodrigo, con una autoridad muy degradada y en plena
campaña militar contra los vascones y los astures, contaba, pues, con pocos
hombres, y menos aún que le fueran totalmente fieles, para hacer frente a los
más de diez mil soldados árabes y, sobre todo, beréberes que habían cruzado el
Estrecho en las naves del conde don Julián.
A la desorganización política y
militar de la última monarquía visigoda hay que añadir otros fenómenos con un
cariz más eminentemente social. La sociedad visigoda era heteróclita y
fundamentalmente desigual. Una minoría de nobles godos –duces en las provincias y comites
en las ciudades– y de oligarcas hispanorromanos que constituían el grupo de los
potentiores se oponía a un pueblo
llano de artesanos libres, en las ciudades, y comendati, esclavos o libertos en las zonas rurales que eran las
más numerosas. La situación de estos últimos se hizo económicamente
insostenible, a finales del siglo vii,
a raíz de las malas cosechas y otras catástrofes como la hambruna y las
epidemias, de la grave crisis económica y comercial, concretamente con el norte
de África, que condujo además a un aumento considerable de la presión fiscal.
Esta situación de crisis social se hizo especialmente patente en las ciudades
en las que, por otro lado, reinaba un gran descontento por la pérdida de los
privilegios de que gozaban en tiempos de los romanos y por la regresión
económica a la que eran sometidas merced al poco espíritu mercantil de esa
nobleza guerrera germánica que ostentaba el poder. En este sentido cobra
especial relevancia la persecución de los judíos que habían quedado
inhabilitados económicamente y reducidos a la esclavitud, tras las severísimas
leyes de 693 y 694. Todo esto permite comprender que, en muchos casos,
determinados sectores sociales y, concretamente, lo más populares, vieran en la
llegada de los musulmanes una especie de liberación o que, por lo menos,
pensasen que, en cualquier caso su suerte no tenía por qué ser peor. Si a esto
le añadimos esa especie de “libertad de culto” del estatuto de los dimmíes, no nos ha de sorprender
que para muchos, y sobre todo entre la población judía, la venida de los
musulmanes fuese la garantía de un futuro mejor.
Por lo visto, los primeros contactos del conde
Julián con los musulmanes –que acababan de instalarse en el norte de África– se
remontarían a los años 709 y 710. Se supone que los 27 y 28 de abril de 711,
Julián puso sus naves a disposición de un primer ejército de unos siete mil
hombres, dirigido por el gobernador
de Tánger, el beréber
Ţarīq ibn Ziyād (que daría nombre a la “montaña de
Ţarīq”, Ŷabal
Ţarīq, es decir “Gibraltar”). La fecha de la expedición había
sido muy bien elegida pues, en ese preciso momento, el rey Rodrigo se hallaba
en el frente norte luchando contra los vascones, lo cual permitió a los
musulmanes crear una base de operaciones en la futura Algeciras y esperar los
refuerzos de dos mil hombres más. Dos meses más tarde, el 19 de julio, tuvo
lugar el enfrentamiento entre las tropas de Rodrigo y las de Ţarīq,
en un lugar que se suele identificar con el río Barbate y que la tradición
historiográfica ha llamado “la batalla de Guadalete”. Fue una completa derrota
para Rodrigo quien desapareció durante el enfrentamiento. Por lo visto, durante
el combate, algunos jefes visigodos abandonaron a Rodrigo llegando incluso a
cambiar de bando: eso es, por ejemplo, lo que cuentan las crónicas medievales
de Oppas, hermano del rey Witiza (el predecesor de Rodrigo) quien fuera
metropolitano de Sevilla y luego de Toledo. Oppas, junto con el conde don
Julián, se convertirá para la historiografía posterior en el imaginaire popular en parangón de
“traidor”.
Esta victoria supuso el derrumbamiento del
poder visigodo, cosa que Ţarīq comprendió pronto al ver que no se
producía una verdadera reacción de contraofensiva por parte de las elites
visigodas: la resistencia, cuando se produjo, fue esencialmente de tipo local y
aislado, como si no existiese ya un poder político superior, lo que llamaríamos
hoy un “estado”, capaz de reaccionar frente a una invasión. Es cierto, además
que destacados miembros de la aristocracia visigoda se habían pasado al bando
musulmán, esperando así obtener un honroso reparto del territorio. Tal era el
caso de los que Rucquoi denomina “el clan de Witiza” en el que hallamos al ya
mencionado arzobispo Oppas pero también al conde Cassius y sus familiares que
tenían el control del Valle del Ebro y que no tardarían, con la llegada de los
musulmanes a su región, en 714, en convertirse al Islam. Ante tal coyuntura y
pensando que ésta podía cambiar, Ţarīq se apresuró a conquistar
ciudades importantes, aunque ello presentara riesgos, como Córdoba y Toledo
–donde Ţarīq se instaló para pasar el invierno–. En algunos casos los
duces y comites visigodos pactaron interesantes rendiciones, como ocurrió
con Teodomiro (quien dejará su nombre a la región de Murcia: Tudmīr),
posiblemente hacia 713. Pero en muchos casos, fueron las mismas poblaciones
locales las que, en vez de ofrecer resistencia, apoyaron y facilitaron la
llegada e implantación del nuevo poder militar: especialmente los tan
perseguidos judíos pero también amplios sectores de la población civil, muy
descontenta del anterior poder visigodo. Sin embargo, hay que tener en cuenta,
para comprender este hecho, en apariencia insólito, que posiblemente para las
poblaciones autóctonas compuestas sobre todo de hispani, los nuevos ocupantes no eran a priori mucho más
“extranjeros” que los anteriores, esos barbari
venidos del norte de Europa.
A la rápida campaña de Ţarīq siguió,
algunos meses después, la de Mūsà ibn Nuşayr –por envidia del éxito
de Ţarīq, según una leyenda historiográfica[2]– quien en julio de 712 desembarca
con casi 20000 hombres, árabes en su mayoría. Conquistó Sevilla y en tierras
extremeñas tuvo que hacer frente a un foco de resistencia organizada por parte
de los visigodos. Los hombres de Mūsà tuvieron que replegarse en la ciudad
de Mérida donde fueron sitiados por los visigodos hasta junio de 713. En 714 se
inicia una campaña hacia el norte: Mūsà conquista Zaragoza y Ţarīq
algunas zonas de la región de León, como la capital, León y Astorga. No sabemos
exactamente por qué, Mūsà tuvo que detener su progresión al ser llamado
por el califa de Damasco, abandonando, por tanto, la península en el último
trimestre de 714. Dejó al mando de los territorios conquistados a su hijo ‘Abd
al-‘Aziz quien continuó la progresión aunque fue asesinado en 716 –“porque
tenién que era christiano”, como se cuenta en la Estoria de España–. En estos años hay que fechar las conquistas de zonas importantes como
Málaga e Iliberis (cerca de Granada), en el sur, y Pamplona, Tarragona, Gerona
y tal vez Narbona, en el norte.
Al morir ‘Abd al-‘Aziz se puede dar por
concluida la primera fase de implantación musulmana en la península ibérica. La
situación es la siguiente: la gran mayoría de regiones y ciudades se hallan
bajo un control directo de los jefes arabo-beréberes que acaso fuera en ese
momento más importante que el ejercido, algún tiempo antes, por la aristocracia
visigoda. En esas zonas asistimos a una especie de trueque de la autoridad que
no afecta profundamente ni a las poblaciones ni a las estructuras económicas y
aun culturales de la hispania christiana.
Sí, en cambio, se crea una red administrativa nueva respaldada por el poder
militar arabo-beréber que permite restaurar una forma de estado que acabará
implantándose como estado islámico. Existen, por otro lado, algunas poblaciones
que, de manera aislada, se encuentran aún en gran medida desvinculadas del
nuevo poder. Por fin, la zona del noroeste y la cordillera montañosa del
sistema norte configura una amplia zona donde la penetración musulmana era
escasa. Será en estos sectores donde subsistan vestigios del antiguo poder
visigodo y donde se va a ir constituyendo el primer reino cristiano dentro de
la nueva España musulmana, el reino astur-leonés.
3. Al-Andalus, nueva provincia del califato de Damasco (716-756)
El establecimiento de una autoridad
política permanente en la nueva España musulmana supuso que esos territorios
pasasen a convertirse en una nueva provincia del inmenso imperio islámico cuya
capital se encontraba en Damasco y se extendía desde la península Ibérica hasta
el Pendjab (cerca de la actual India). Se denominaba a este imperio “Califato”
pues se hallaba bajo la autoridad de un califa (orig. Jalīfa: sucesor o descendiente), considerado como el
descendiente de Mahoma, en cuanto a los poderes temporales. Cuando tuvo lugar
la conquista de la España visigoda, el califato estaba entre las manos de la
familia de los Omeya, originaria de La Meca, que ostentaba el poder desde 661,
con lo que, para muchos árabes, dicho poder se parecía cada vez más a una forma
de usurpación dinástica y empezaba ya a ser cuestionado.
Evidentemente, dada la extensión
geográfica del califato, el califa debía delegar su poder en gobernadores
provinciales que tenían el título de generales (wali, hispanizado en “valí”). Ejercían éstos el poder militar en
tiempo de guerra y el poder civil en tiempo de paz, por ejemplo durante los
inviernos, cuando se limitaban al máximo las expediciones. Era al-Andalus, en
sus inicios, una provincia que dependía de la autoridad superior del gobernador
de Ifrīqiya con base en la ciudad de Qayrawān. Hubo en este primer
período (716-756) una fuerte inestabilidad política, marcada por sangrientas
luchas internas por el poder, pues pocos fueron los gobernadores de al-Andalus
que permaneciesen muchos años en su cargo: en esta época se fueron sucediendo
unos veinte gobernadores. Disponían éstos de bastante autonomía, habida cuenta
de la distancia que los separaba de sus superiores inmediatos (en
Qayrawān) y máximos (en Damasco). Ahora bien, en al-Andalus, como en otros
lugares del califato esta independencia no podía ser sinónimo de autocracia
pues la organización administrativa del poder musulmán exigía que el general
gobernase basándose en el consejo de determinados grupos, en los que
encontramos los juristas y, en general, los notables árabes. La capital de la
provincia hispánica del califato se encontraba, desde 716 o 717, en Córdoba,
tras haberlo sido Sevilla, por iniciativa de Ayyub, sucesor de ‘Abd al-‘Aziz,
tras su asesinato.
Una vez consolidada la conquista de
la mayor parte de la península Ibérica, los musulmanes lanzaron, a partir de
719, una ofensiva hacia el norte, con vistas a conquistar la Galia o tal vez
simplemente en busca de sustanciosos botines de guerra. El hecho es que la
llegada de los musulmanes a Narbona está documentada hacia 719; se hallan en
Carcasona y Nîmes en 725 y alcanzaron puntos bastante septentrionales subiendo
por el valle del Ródano. Se abrió un nuevo frente de expediciones por el oeste,
a partir de 732, y la ciudad de Burdeos fue ocupada por los musulmanes de
al-Andalus. Avisado por Eudo de Aquitania, Carlos Martel, príncipe franco,
reunió un ejército para hacer frente al acoso de los musulmanes. En el año 732
tuvo lugar la batalla llamada “de Poitiers” (que tuvo lugar en algún punto
entre esta ciudad y la de Tours) que puso un freno definitivo al avance
andalusí en el reino de los Francos. Alentado por su triunfo, Carlos Martel no
descansó hasta acabar con el mismo avance por la franja este, la del Ródano, y
consiguió en 738 que los musulmanes se replegasen hasta Narbona, cuando ya
habían tomado posiciones en Arlés y Aviñón. Narbona no podrá ser recobrada más
que por el descendiente de Carlos Martel, el rey franco Pipino el Breve, hacia
751.
Los musulmanes no dudaron en
retroceder cuando debían hacer frente a circunstancias muy desfavorables. Eran
partidarios de expediciones oportunas y rentables: en cuanto éstas dejaban de
serlo, ya no tenía ningún sentido correr riesgos y exponerse a perder vidas
inútilmente. No se trataba, por lo tanto, de una campaña militar que buscase la
expansión a toda costa con ánimo, por ejemplo, de imponer un nuevo orden
religioso al conjunto de la humanidad: como ya hemos visto, la organización
misma de los territorios conquistados desmiente tal hipótesis que resulta
anacrónica en este contexto.
La resistencia franca tuvo su equivalente
peninsular en la franja noroccidental de la península donde, a partir de 720
parece que empieza a estructurarse una autoridad política, aunque el hecho es
que muy poco sabemos de los primeros años del que iba a ser el reino cristiano
de los Astures. Efectivamente, esos años están envueltos en el halo de las leyendas
forjadas por la historiografía medieval y su peculiar mitología de la
Reconquista. Según Américo Castro (España
en su Historia), el nacimiento de una resistencia organizada, en la que hay
que situar el nacimiento de una estructuración política que, poco a poco, se
iría convirtiendo en reino, hay que ir a buscarla no tanto en la idea de una
concentración de la antigua nobleza visigoda de toda la península replegada en
aquellas zonas montañosas de difícil acceso que habían quedado al margen del
acoso musulmán, cuanto en las peculiaridades de los pobladores mismos de esas
zonas, concretamente los gallegos, que no tenían por qué ser visigodos. De ahí
que la tesis de una continuidad de los reinos visigodos a los cristianos de la
Reconquista sea, ante todo, un controvertido mito historiográfico, alimentado
por los intereses políticos de los castellanos, frente a los otros reinos
peninsulares, concretamente a partir del siglo xiii y con mayor ímpetu aún en el siglo xv, cuando ya la supremacía de la
Castilla trastámara se había hecho lo suficientemente patente como para
imaginar la absorción por los Trastámara de los otros reinos peninsulares.
Leyenda es pues cuanto envuelve a los primeros
reinos de estos hispani no
musulmanes. Siguiendo a Lucas de Tuy, la Estoria
de España, iniciada en tiempos de Alfonso X, cuenta que don Pelayo fue hijo
de Fáfila, duque de Cantabria, y había tenido que dejar la corte toledana a
raíz de la malquerencia de Witiza, buscando providencial refugio en los montes
de Cantabria: “Mas ell inffante Pelayo fuxó’l e amparóssele en
Cantabria, ca dios querié guardar en España donde se levantasse acorro e
libramiento a la tierra” (E.E., fol.
189v). La historiografía alfonsí fecha en el año de 714 la creación de un reino
Astur, con el “alzamiento” del dicho Pelayo como rey de Asturias y el
establecimiento de una capital política en Cangas de Onís (Asturias). Hoy se
propone como más verosímil la fecha de 717 o 718 ya que, según otras fuentes,
en un principio Pelayo pactó con los invasores e incluso fue enviado a Córdoba,
de donde escapó en 717 para refugiarse en los montes asturianos donde los
astures lo proclamaron príncipe.
Uno de los elementos clave del mito fundacional
del reino astur-leonés se halla en la famosa leyenda sobre la supuesta batalla
de Covadonga que se suele fechar en el año de 722 (pero que bien podría
situarse entre 718 y 726) y que constituye el primer “éxito” militar de los
cristianos y, por lo tanto, simboliza el “inicio” de la Reconquista. La
historiografía del siglo xiii no
escatima en elementos sobrenaturales para hacer de esta victoria de los
cristianos hispanos sobre el poderoso ejército de Al-Hakam la manifestación de
la supuesta justicia divina. Cuentan las crónicas que Pelayo se refugia con sus
hombres en una gran cueva (la “cueva de Onga”) consagrada a la Virgen y que ahí
es asediado por los musulmanes entre los cuales se encuentra el arzobispo
Oppas. Éste intenta convencer a Pelayo de que abandone las armas y acepte la
superioridad de las fuerzas de los árabes que ya tienen sojuzgada a casi toda
España. Evidentemente, Pelayo se niega y afirma que él y sus hombres tienen la
esperanza puesta en Dios y en la Virgen María. Y lo que ocurre después lo
cuenta con lujo de detalles la Estoria de
España:
Pues que esto ovo dicho el rey don Pelayo,
metiósse dentro en la cueva con aquellos que con ell estavan mui mal espantados
porque tan grand hueste viron sobr’ellos yazer. E rogaron de todos sus
coraçones a sancta Maria que los ayudasse e los acorriesse e se amercendeasse
de la christiandad. Oppa quando vio que’l non prestava su predigar e vio ell
esfuerço que el rey Pelayo avié en Dios tornósse a los moros e dizen que les
dixo: “Este omne es ya desesperado e porfía en su mal e non es ý ál mester
sinon combaterle”. E dize don Lucas de Thuy que les dixo: “yd a la cueva e
combatedla mui de rezio, ca menos de armas non les podremos conquerir”.
Alchaman[3] mandó
luego a los fonderos e ballesteros e monteros que combatiessen la cueva mui de
rezio. E ellos començaron estonces de lidiarla a piedras e saetas e tragazetes.
Mas el poder de dios por la su merced; lidió allí por los suyos que yazién
encerrados. Ca las piedras e las saetas e los tragazetes que los moros
alançavan a los de la cueva, por la vertud de Dios, tornávanse en ellos mismos
e matávanlos. E por el iuyzio de Dios e por este miraglo tan nuevo que dezimos
moriron allí más de veynte mill de los moros. E los que escaparon d’allí fueron
de guisa bueltos e torvados que non sabién desí parte nin mandado.
El rey don Pelayo, quando esto vio loó, mucho
el poder de Dios e la su grand merced. Desí cobró coraçón e fuerça por la
gracia de Dios e salió de la cueva con aquellos que con él estavan. E mató a
Alchaman e a muchos de los otros que con éll eran. E los moros que ende
escaparon, queriéndosse acoger a la cabeça del mont Auseva, saliron con él los
otros christianos que el rey don Pelayo dexara fuera de la cueva e mataron
muchos d’ellos. E los que d’allí pudieron foyr vinieron a Liévana, que es en la
ribera del río Eva, e acogiéronse a la sierra e sobiron en somo del monte e ell
monte dexósse caer con ellos yuso en fondón del rýo. E moriron allí todos so el
agua e so las peñas que cayeron sobr’ellos. E este nuevo miraglo d’aquell
affogamiento fizo Dios a pro de los christianos de España pora librarlos dell
grand crebanto e dell astragamiento de los moros en que estavan [...]. E aun
dize don Lucas de Thuy que quando aquel río de Eva cresce mucho en el tiempo de
las luvias e sal’ de madre que parescen ý, oy en día, muchas señales de los huessos
e de las armas d’ellos. [...] Oppa en este medeo fue preso del rey don Pelayo. (Estoria de España, Esc. x-I-4, fol.
3r-v).
Resulta interesante traer a colación aquí otra
versión del supuesto acontecimiento bélico de la cueva de Onga, visto, esta
vez, desde el lado andalusí. Así se nos cuenta el enfrentamiento en el Nafh al-tib de al-Maqqāri:
Dice Isa ben Ahmand al-Razi que en
tiempos de Anbasa ben Suhaim al-Qalbi, se levantó en tierra de Galicia un asno
salvaje llamado Pelayo. Desde entonces empezaron los cristianos en al-Andalus a
defender contra los musulmanes las tierras que aún quedaban en su poder, lo que
no habían esperado lograr. Los islamitas, luchando contra los politeístas y
forzándoles a emigrar se habían apoderado de su país [...] y no había quedado
sino la roca donde se refugió el rey llamado Pelayo con trescientos hombres.
Los soldados no cesaron de atacarle hasta que sus soldados murieron de hambre y
no quedaron en su compañía sino treinta hombres y diez mujeres. Y no tenían qué
comer sino la miel que tomaban de la dejada por las abejas en las hendiduras de
la roca. La situación de los musulmanes llegó a ser penosa y al cabo los
despreciaron diciendo: “Treinta asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos?”
(Col. Obr. Ar. Ac. Ha. I, 230 y Antuña / Sánchez Albornoz, Fuentes de la ha.
Hisp. Mus., siglo viii, 232).
Este punto de partida mítico y tan poco
documentado de manera objetiva sirvió de símbolo del inicio de un retroceso del
control cordobés sobre la península que iba a tener lugar, en realidad, algo
más tarde, cuando, precisamente, muchas de las tropas andalusíes se hallaban en
plena campaña contra el reino franco y, por otro lado, al-Andalus tuvo que
hacer frente a rebeliones y conflictos internos que debilitaron su poder y de
los que hablaremos a continuación. Me estoy refiriendo a las incursiones del
primer rey astur-leonés claramente documentado, Alfonso Iero
(739-757), hijo del duque Pedro de Cantabria y esposo de Ermesinda, la hija de
Pelayo[4]. Tras conquistar las ciudades de
Tuy, Astorga, León y Arganza, Alfonso cruzó la cordillera cantábrica, después
de 744, llegando a controlar la parte occidental superior de la cuenca del
Duero: hacia 754, conquista Ledesma, Salamanca, Zamora y, en 755, Lugo. Se
desplaza luego hacia la Rioja donde causa estragos, provocando un movimiento de
despoblación. Su sucesor, Fruela Iero (757-768) pobló esos sectores
nuevamente conquistados: expulsó a los pocos beréberes que quedaban en la zona
(pues muchos de ellos habían decidido volver a África a causa de la hambruna de
los años 750), desde Galicia hasta el Duero e inició asentamientos al este, en
la Liébana y las Bardulias, donde más tarde se constituiría el condado de
Castilla. Las campañas de Alfonso Iero y Fruela obligaron a los
musulmanes a constituir amplias zonas despobladas y sobremilitarizadas que
tenían que servir de “tampón” entre la España musulmana y los reinos
cristianos: son las llamadas “marcas”.
El primer avance cristiano, hacia 740, es
fruto, por lo tanto de la debilitación del poder musulmán a causa de las
tensiones internas. Para entender dichas tensiones es preciso comprender el
carácter étnicamente heteróclito de las fuerzas musulmanas. Dejando aparte las
divisiones entre beréberes y árabes, de las que luego se hablará, entre estos
últimos abundan las divisiones tribales, concretamente entre qaysíes y kalbíes
(o yemeníes) dos grupos de influencia política que, en la capital del califato,
tenían un funcionamiento parecido al de los partidos políticos modernos (cf.
Montgomery Watt). El apoyo del califa a uno u otro de los dos grupos implicaba
la atribución de cargos políticos y, por lo tanto, la creación de una esfera de
influencia. Sin que tengamos que exagerar la responsabilidad de las
distinciones tribales árabes en al-Andalus, como algunos han hecho, qué duda
cabe de que fue un factor constante de desestabilización política.
De mayor relevancia fue, sin duda, el conflicto
con los beréberes. Los beréberes eran la etnia mayoritaria entre los musulmanes
de al-Andalus y, sin embargo, se encontraban en una posición social y política
subalterna. Su parte de los botines y de la recaudación tributaria era siempre
inferior a la de los árabes y, a la hora de distribuir las tierras, solían
recibir los territorios menos fértiles o las tierras menos atractivas, lo cual
explica en parte el reparto étnico de las zonas conquistadas tal y como se
explica en Historia de España 3. La Alta
Edad Media (Historia 16):
Los grupos tribales yemeníes –seguimos los recientes análisis de P. Guichard– ocuparon dos grandes zonas. Andalucía sudoccidental (desde Archidona y Málaga hasta Beja) y la Marca Superior, es decir el valle del Ebro. La franja central de al-Andalus (desde Mérida a las zonas montañosas de Levante) nos ofrece un poblamiento árabe menos abundante, pero con predominio qaysí (árabes del norte). Andalucía oriental (de Málaga a Murcia) fue también una zona de masiva ocupación árabe, aunque sin neto predominio de ninguno de los dos grandes grupos étnicos. Frente a la teoría tradicional, la región valenciana nos presenta el caso de un territorio casi vacío de poblamiento árabe.
Los beréberes, es decir, el grupo más numeroso
de los conquistadores, procedían del Magrib occidental, pero también los había
de Ifrīqiya. Los grupos más representados eran los Magila, Miknasa,
Zanata, Nafza, Hawwara, Masmuda y Sinhaŷa. Su concentración en diversas
zonas de al-Andalus es inversamente proporcioanl a la intensidad del
poblamiento árabe: hubo pocos beréberes en el valle del Ebro, Andalucía
oriental, Sevilla, zona costera de Málaga, etc. En cambio, fueron zonas
profundamente berberizadas la región levantina y el extremo occidental de la
cordillera Bética y serranía de Ronda, así como ciertos islotes del valle del
Guadalquivir (Carmona, Morón, Osuna, Écija...). La tercera gran zona
berberizada es la región central, excepto el paréntesis indígena de Toledo:
abundan los beréberes en Guadalajara, Medinaceli, Ateca, Soria... e incluso más
al norte, en Castilla, nombre
probablemente impuesto por beréberes de Túnez en recuerdo de su Qastilya natal (J. Oliver Asín). Al sur
de Toledo, era importante la población beréber (representada por el grupo
tribal de los Nafza) así como en el Fahs
al-Ballut (o “Campo de las encinas”, en Los Pedroches), donde era más
numerosa que la población árabe.
Como hemos podido observar, sólo es
parcialmente cierta y siempre que no se exprese con rigidez, la vieja tesis,
según la cual los árabes ocuparon las llanuras litorales y fluviales, mientras
los beréberes se asentaron en las zonas montañosas. Este último caso, sin
embargo, es evidente y fácilmente comprensible. [...] La distribución
geográfica que someramente hemos diseñado nos confirma en la existencia de un
verdadero mosaico étnico (P.
Guichard) y nos aparta de la tentación de considerar al-Andalus como un Estado
firmemente centralizado, lo que no ocurriría –y sólo de manera efímera– hasta
el siglo x.
Por otro lado, a esa discriminación económica y
territorial se sumaba una discriminación social e ideológica. Pese a estar
unidos por la misma religión, por lo visto, las poblaciones árabes de la
península no consideraban a los beréberes como iguales. Todos estos elementos,
unidos a una coyuntura económica crítica, condujeron a un movimiento de
insurrección beréber que se inició en el norte de África: en 740 los beréberes
se rebelan contra la autoridad árabe y logran hacerse con Tánger, a pesar de
los refuerzos enviados desde Qayrawān y desde Damasco. La insurrección
gana pronto la península y algunas rebeliones estallan en la zona norte. A
finales de 741, a raíz de un pacto con el gobernador andalusí, los siete mil
jinetes sirios de Balŷ, refugiados en Ceuta, y procedentes de los chunds (mercenarios de Siria y Egipto)
cruzan el estrecho con la misión exclusiva de sofocar la rebelión beréber. Una
vez este cometido realizado, no sabemos si por incumplimiento de las promesas
del valí o porque representaban a la otra etnia árabe que la que dirigía la
provincia, los sirios de Balŷ marcharon hacia Córdoba y se hicieron con el
poder. En 742, tras la muerte de Balŷ, al-Andalus será pacificado por el
gobernador de Qayrawān, fomentando asentamientos sirios en el valle del
Guadalquivir y la costa. Esta presencia siria es importante para comprender el
inicio de la nueva fase por la que iba a pasar al-Andalus. Efectivamente, en el
contexto difícil de los años 750, caracterizados por una terrible sequía, malas
cosechas y la consiguiente hambruna, se esperaba la llegada de un hombre
providencial. Éste iba a ser el “último” de los Omeyas de Damasco, ‘Abd
al-Rahmān (en esp. Abderramán, n. en 730) que había conseguido huir de
Siria, tras el golpe de estado de los ‘abbāsíes, en 750, que acabara con
el califato omeya. ‘Abd al-Rahmān, en su huida, se había decantado por la
extremidad occidental del imperio pues, de madre beréber, había vivido un
tiempo en el Magrib. Tras algunas negociaciones, desde el Magrib, con el poder
andalusí que resultaron infructuosas y el establecimiento de sólidos contactos
con los ŷundíes sirios, ‘Abd al-Rahmān desembarcó con un ejército
heteróclito de ŷundíes sirios, yemeníes y beréberes y aplastó el poder de
los qaysíes de Córdoba. En mayo de 756 el nuevo poder de ‘Abd al-Rahmān es
aceptado por el conjunto de las etnias y, en Córdoba, es solemnemente
proclamado “emir” de al-Andalus. Es el inicio de lo que va a llamarse el
“emirato omeya” o “emirato de Córdoba”.
4. El
emirato de Córdoba o “emirato omeya” (756-912)
La novedad de 756 no estriba en el
título de emir con el que se conocerá a ‘Abd al-Rahmān, puesto que los
gobernadores anteriores ya lo ostentaban, sino en la total y absoluta
independencia política, administrativa, fiscal y militar del nuevo poder con
respecto al califa y eso sí que era una completa novedad –al menos en el plano
teórico– en el mundo musulmán, pues todos los emires se hallaban bajo la
autoridad del califa: el de al-Andalus será el primero en no reconocer esa
autoridad lo cual significará que nadie se halla por encima de él y que, por lo
tanto no debe rendir cuentas ante nadie de fuera de al-Andalus. Esta
independencia nueva será asumida por siete emires, entre 756 y 912:
‘Abd al-Rahman Iero (756-788);
Hisham Iero (788-796);
Al-Hakam Iero (796-822);
‘Abd al-Rahman II (822-852;
Muhammad (852-888);
Al-Mundhir (888);
‘Abd-Allah (888-912);
La creación del emirato
independiente no hizo sino agudizar los conflictos interétnicos que habían
estallado ya en los años 740. A las oposiciones tradicionales entre árabes
yemeníes y qaysíes había que añadir ahora la diferencia entre los primeros
colonos árabes (los baladiyyūn)
y los que acababan de llegar de Siria. El mosaico étnico y religioso se
completaba con la todavía mayoritaria presencia de unos beréberes cuyo
tratamiento distaba aún de ser igualitario, y con los “musulmanes nuevos” es
decir todos aquellos hispani que
habían decidido convertirse al Islam y que acabarían siendo igual de
importantes numéricamente que los beréberes. Éstos se dividían en musālim, cristianos convertidos, y
en muwalladūn (muladíes) hijos
de musulmán. Al contrario, los cristianos que se mantenían en su fe eran
llamados musta’ribūn
(“arabizantes”), es decir aquellos que los castellanos llamarán “mozárabes”. No
hemos de olvidar a las poblaciones judías, importantes en las ciudades, que si
bien contribuyeron a enriquecer el acervo civilizacional de al-Andalus no
fueron, en este período, motivo alguno de conflicto. Al contrario, son
numerosos los intercambios culturales entre las elites árabes y judías en la
España musulmana, como lo ha demostrado el profesor Arie Schippers. Entre los
moradores del emirato también figuran un número importante de “extranjeros” y
sobre todo de esclavos, generalmente comprados en el reino franco y que
constituirán la base del ejército “profesional” del emirato. Se prefirió a los
esclavos francos para el ejercicio militar pues al venir de fuera se quedaban
al margen de los conflictos étnicos que azotaron al-Andalus. En este período
del emirato, el grupo mayoritario lo constituyen aún los mozárabes (cristianos
andalusís) que en el siglo x
serán aún el 60% de la población autóctona de al-Andalus, bajando
vertiginosamente este porcentaje en la centuria siguiente: 20% sólo, al final
del siglo xi (Rucquoi, 93:76).
Estas cifras se ven confirmadas por
la opinión de Claudio Sánchez Albornoz (España,
un enigma histórico, t. I, 142): la islamización, según este historiador,
incluso en tiempos del emirato de Córdoba, fue lenta y muy progresiva:
Buena parte de los conquistadores [se refiere a los beréberes] hubieron de comenzar entonces, como los españoles por ellos sometidos, su despaciosa adopción de las formas de vida y de pensamiento islámicos.
El proceso de tal adopción hubo de ser
lentísimo. En la capital de la cora o provincia de Elbira (Granada), la
mezquita, empezada a construir por un compañero de Muza, tardó siglo y medio en
ser terminada, según ibn al-Jatib, por el escaso número de musulmanes que
durante tan largo plazo de tiempo hubo en la ciudad, donde se alzaban en cambio
cuatro iglesias. Y todavía a fines del siglo viii,
reinando Hixam Iero (788-796), según al-Juxani, el juez musulmán de
la capital de al-Andalus era el juez de la colonia militar de Córdoba, prueba
inequívoca de la mínima importancia de la población musulmana en la primera
ciudad de le España muslim. La orientalización de ésta se inicia con ‘Abd
al-Rahman II (822-852). Sabemos que tropezó con la resistencia del pueblo. Y si
a mediados del siglo ix los
cordobeses se negaban a aceptar las modas de Oriente, no es aventurado afirmar
que sus formas de pensamiento, sus apetencias anímicas, sus esencias vitales,
seguirían hallándose sustancialmente enraizadas en la más firme tradición
hispana anteislámica.
Así pues, resulta difícil imaginar los primeros tiempos de al-Andalus en los que una minoría árabe, ayudada por una mayoría beréber semislamizada, convivía y ejercía un control político sobre una población autóctona compuesta esencialmente de cristianos y de judíos que comunicarían entre ellos en un pre-romance hispánico que se iba a mantener con el tiempo y que, más tarde, iban a adoptar incluso las elites árabes, como lo afirma el mismo Sánchez Albornoz: “Durante el reinado del califa ‘Abd al Rahman III (912-966), todos en la España musulmana hablaban el romance, incluso el califa y los nobles de estirpe oriental [...]. Doscientos años después del 711 eran pocos en la Península los que sabían bien el árabe y raros los que entendían los versos arábigos” (id.). Todo ello nos conduce a comprender las palabras de Adeline Rucquoi cuando dice: “L’assimilation entre les envahisseurs d’origine arabe ou perse, peu nombreux, leurs troupes composées de Berbères qui n’étaient pas tous islamisés, et les Juifs et Hispano-Wisigoths qui demeurèrent sur place donna lieu à ce qu’il est convenu d’appeler l’islam d’Espagne ou Al-Andalus ; en aucun cas, la civilisation extrêmement originale qui résulta de cette fusion ne peut ni ne doit être confondue avec le reste du monde islamique, et il serait vain de présenter la Cordoue du xe siècle comme le paradigme de l’islam médiéval”.
Los levantamientos constantes de una
u otra etnia y la desaparición de la antigua costumbre del servicio militar
obligatorio convencieron a Abderramán I de la necesidad de crear un ejército profesional
en el que, como ya se ha dicho, abundaban los esclavos, fácilmente adquiribles
en el reino franco. El emir toma otras medidas para afianzar su poder, como la
acuñación de la primera moneda autóctona de al-Andalus, el dirham de plata
(760) o la organización de un servicio de correos, mediante mulas u palomas
mensajeras (775). En el ámbito artístico cabe destacar el inicio de la
edificación de la mezquita de Córdoba, en 780, donde antiguamente se alzaba la
catedral visigoda de San Vicente, para la cual se recurrió a capataces
cristianos quienes iban a dejar claras huellas visigodas en el arte andalusí.
La política con el reino astur
estuvo marcada por el mantenimiento de una paz oportuna para unos y para otros,
merced a las dificultades internas que ambos reinos experimentaban. Tras la
muerte de Alfonso Iero, Fruela, hijo de Alfonso, es elegido en 757,
pero tiene que hacer frente a los magnates locales –que pretendían restablecer
las costumbres visigodas– y al clero cuya enemistad se ganó a raíz de las leyes
sobre el celibato. Tanto es así que, retomando las viejas costumbres políticas
visigodas, muere asesinado en 767. Se suceden varios reyes astures: Aurelio
(767-774) –sobrino de Alfonso– quien sofocó una rebelión de los siervos–, Silo
(774-783) –yerno de Alfonso– quien tuvo que hacer frente a un levantamiento
gallego y Mauregato (783-788), hijo bastardo de Alfonso y de una esclava mora,
elegido merced a una conspiración, y su hermano Bermudo que abdica en 791 a
favor del heredero legítimo, Alfonso II, hijo de Fruela. Alfonso crea una nueva
corte del reino de Asturias en Oviedo y se rodea de un séquito palatino.
El conflicto con los reinos
cristianos vino, por lo tanto, no de la península sino de fuera, concretamente
del reino franco. Carlomagno, rey de los francos desde 768, pretendía
establecer un protectorado en el norte de la península y limitar la esfera de
influencia de los musulmanes al sur peninsular, realizando así el viejo sueño
franco, impedido por los visigodos, de extender su control al otro lado de los
Pirineos. El pretexto para la ofensiva vino de la presunta solicitud de ayuda
por parte del valí de Barcelona y Gerona que se había levantado contra el emir.
Las tropas de Carlomagno cruzaron los Pirineos en 778 pero no consiguieron hacerse
con Zaragoza. De vuelta, tuvo lugar, el 15 de agosto de 778, la batalla de
Roncesvalles donde fue derrotado el ejército carolingio y que se hizo famosa
merced a la Chanson de Roland que
cuenta la resistencia heroica de la retaguardia del ejército franco. Siguieron
nuevos fracasos militares sobre Huesca (797) y más tarde sobre Pamplona. Se
desquitarán los francos de estos reveses penetrando en la península por la
franja mediterránea: toman la ciudad de Gerona en 785, el norte de Osona y
Cardona en 798 y, con la ayuda de tres ejércitos venidos de Toulouse,
conquistan Barcelona en 801 y, provisionalmente Tarragona en 808, aunque
Tortosa resistió. En 806 el conde de Tolosa (Toulouse) había conquistado las
comarcas de Pallars y Ribagorza, con lo que quedó constituida la Marca
Hispánica que pasó a formar parte del imperio carolingio y al mando del cual
estaría un conde franco. Los francos no dudaron en asentarse en este nuevo
territorio de su reino, a pesar de los conflictos que ello iba a suponer con
las poblaciones autóctonas, en particular la antigua aristocracia visigoda que
esperaba recobrar el poder y cuyas esperanzas quedarían definitivamente
frustradas en los años 822-827 con las represiones antivisigodas de los francos
y el nombramiento de un conde franco, Bernardo de Septimania, hijo del conde de
Toulouse. Se mantendría éste en el poder hasta 844 cuando le fue atribuida la
Marca Hispánica a Carlos el Calvo.
En el año 788 fallece en Córdoba
‘Abd al-Rahman I. Le sucede su hijo Hixam que no tiene tiempo de realizar sus
aspiraciones expansionistas contra los asturianos pues muere en 796. El nuevo
emir al-Hakam I, hijo de Hixam, empieza su reinado en un clima de tensiones
internas que debe reprimir cruelmente para hacer respetar su autoridad, como lo
harán sus sucesores. Véase la llamada “jornada del foso” de Toledo, en 806 con
que concluye la rebelión iniciada en 797, donde fueron asesinados 700 próceres
de la ciudad. Iban a producirse nuevos levantamientos en Toledo contra la
autoridad cordubense y entre 888 y 912 gozaría incluso de una semiautonomía.
Destaquemos, también, la matanza del arrabal de Córdoba de 818, cuando fue
arrasado el arrabal al sur del Guadalquivir, muriendo varios miles de personas.
A partir de los años 850 parece que se degradó el clima de tolerancia
religiosa. Por esas fechas son juzgados y condenados unos cuarenta cristianos
acusados de blasfemia hacia el Islam, quedando así sofocado un movimiento de
reivindicación de los cristianos –entonces mayoritarios– que tal vez hubiera
podido hacer que se tambalease el orden social. Supuso, sin embargo, este
contexto que muchos cristianos decidiesen emigrar hacia el norte, donde fueron
acogidos en los reinos cristianos, concretamente el astur-leonés. Los que se
quedaron iniciaron un largo proceso de fusión con la sociedad musulmana, en la
vestimenta, las costumbres, etc., que en muchos casos acabaría en conversión
religiosa.
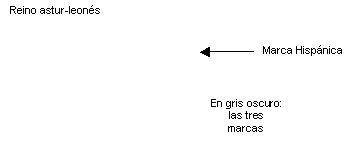

El Emirato de Córdoba en el siglo ix
Como ya vimos, la política
expansionista de Alfonso de Asturias, por un lado, y las incursiones francas,
por el otro, motivaron la constitución de grandes zonas despobladas llamadas
“marcas” que eran una especie de “tierra de nadie”, aunque de hecho se hallaban
bajo control del emirato. Las tres marcas del mismo eran las siguientes: la
“superior” correspondía al valle del Ebro, con capital en Zaragoza. La marca
“media” se encontraba en Toledo y la “inferior” en Mérida. Estas marcas
tuvieron especial relevancia en el período que nos ocupa. Efectivamente, las
crisis que iban a debilitar considerablemente el poder del emirato de Córdoba
–que había alcanzado cierto esplendor y prosperidad en tiempos de ‘Abd
al-Rahman II (822-852)–, fomentando la dislocación que iba a llegar luego,
tuvieron su punto de partida en los señores que controlaban las marcas. Ya en
803, la marca superior conoce el levantamiento de los Banu Qasi, descendientes
de Fortún de Aragón y, presuntamente de Cassius, contra el valí[5] de Tudela lo cual supuso
enfrentamientos armados con el ejército del emir en los que recibieron el apoyo
ora del valí levantisco de Zaragoza, ora de los navarros. En 842, el gobernador
de la marca superior Musà ibn Musà ibn Qasī –quien se autoproclamaba nieto
de Fortún– se rebela contra la autoridad del emir y debe hacer frente al acoso
de sus tropas. Se pactó el fin del enfrentamiento pero a unas condiciones que
ponían de manifiesto la autoridad de Musà en ese territorio, quien llegó a
autoproclamarse “tercer rey de España”. Estas pretensiones acaso le venían de
los lazos de parentesco que tenía con la familia real navarra (cf. el
matrimonio del rey de Navarra, Íñigo Arista con Masa ibn Musà en 840). Es este
uno de los primero ejemplos de los vínculos feudales de tipo vassallático que a
su paso por la península habían dejado los francos. A partir de ese momento,
las relaciones personales y políticas de vasallaje entre los príncipes serán
más importantes incluso que los vínculos religiosos. Tal vez ello explique los
cambios constantes de religión de los protagonistas de este período o bien el
sistema de dependencias políticas en los que se podía dar el caso de que un
vasallo cristiano de un señor musulmán llegase a luchar contra otro cristiano
para ayudar a su señor.
El movimiento iniciado en la marca superior se
repercute en la marca inferior. Primero entre 833 y 840 con Muhammad ibn ‘Abd
al-Djabbar quien plantó cara al ejército del emir antes de instalarse en
territorio cristiano. Otro muladí, Ibn Yillīqī, se rebela, partir de
875. Se conseguirá así, gracias al apoyo del rey asturiano, una independencia de facto de la Marca inferior, hasta
929.
Otras zonas, aunque no fueran marcas iban a
intentar conseguir una forma de independencia, como Sevilla, hacia 895 o 899, y
una treintena de otras localidades. Una de las insurrecciones más sonadas fue
obra del muladí ‘Umar ibn Hafsun, que se había convertido al cristianismo en
899, y que tras refugiarse en las montañas de Bobastro, en la Andalucía
meridional, lideró los levantamientos de varias ciudades (Mijas, Archidona,
Jaén, Baena, Lucena, Écija…) llegando a controlar hasta su muerte, en 917, un
amplio territorio. Todo esto nos lleva a comprender la situación política
altamente precaria en la que al-Andalus inicia su andadura por el siglo x. Cuando en el año 912, ‘Abd al-Rahman
III es nombrado sucesor de su abuelo, el poder real del emir se limita a la
ciudad de Córdoba y su inmediata periferia. El resto del emirato se halla entre
las manos de insurrectos locales, ya fueran árabes, beréberes o muladíes que
habían conseguido emanciparse de la autoridad de la capital omeya.
Mientras se inicia la desagregación del poder
central del emirato de Córdoba en la primera mitad del siglo ix van a ir surgiendo nuevos estados
cristianos en torno a los Pirineos, a raíz de la presencia de los francos. Ya
hemos mencionado el nacimiento de la Marca Hispánica, futura Cataluña, a partir
de 801, que cobrará cierta independencia con respecto a los dominios carolingios
en 878 o 879, cuando Luis II de Francia concede a Vifredo el Velloso, conde de
Urgel, Cerdeña y Conflent (desde 870), los condados de la Marca Hispánica que
aún no poseía: Gerona, Osona y Barcelona, creando así la denominada “Casa de
Barcelona”. A este nuevo estado independiente –que se mantuvo, sin embargo,
integrado al funcionamiento político carolingio (los condes seguirían jurando
fidelidad al rey franco)– hay que sumar el condado de Aragón: tras la
independencia con respecto al emirato esa zona pirenaica (región de Jaca) es
tomada por los francos quienes instalan en 809 a condes de origen franco. Al
morir el último conde franco, accede al poder Aznar Galindo, que pasa a ser el
primer conde autóctono de Aragón, hacia 820. En cuanto al territorio de
Pamplona su independencia con respecto a los francos es obra, en 810, del
caudillo vascuence Íñigo Arista que al expulsar a los carolingios se
autoproclama rey de Navarra o de Pamplona. En 843, este nuevo estado será
reconocido por el emir, a cambio de un tributo anual, con lo que se pone fin a
los enfrentamientos de los navarros unidos a los Banu Qasi del Ebro contra los
cordobeses.
Por esos años se consolida como estado el reino
cristiano de occidente, el reino astur-leonés. En su largo reinado, Alfonso II
el Casto (791-842) pudo dotar de un verdadero aparato de estado a su reino. Su
nueva capital, Oviedo, pasaría a ser la “heredera” del Toledo de los visigodos,
con una corte y edificios palatinos con el boato correspondiente a un reino
poderoso. Esta construcción tanto simbólica como material (edificios, obras
públicas…) de un estado fuerte fue continuada por su sucesor Ramiro Iero
(842-850). Por su lado, su hijo, Ordoño Iero (850-866), se ocupó más
bien de repoblar, en un contexto de inmigración cristiana, los márgenes
occidentales y meridionales del reino (Tuy, León, Amaya…). También continuó su
progresión hacia el este, entrando en conflicto con los vascones, aunque con
éxito para los astur-leoneses quienes obtuvieron así el control de la región de
Álava. Tuvieron por lo tanto la posibilidad de crear asentamientos definitivos,
mediante cartas de población (como el Fuero de Brañosera, de 824), en la amplia
zona que separaba Cantabria de la tierra de los Vascones y el alto valle del
Ebro. Ordoño confió el control y la permanencia de estos asentamientos a un
conde al que se le concedieron poderes importantes para llevar a cabo la
población de esa tierra que, por aquel entonces, ya se conocía con el nombre de
Castilla.