Université
Montpellier 3
ES2B6M
– Civilisation
Cours de C. Heusch
Introducción
à la España medieval :
de
los Visigodos à la emergencia de Castilla
“Finisterre” del continente europeo,
los primeros tiempos de la Historia de la Península Ibérica están marcados por
los diferentes movimientos migratorios y de población: al situarse en los
confines occidentales del continente, la península se convirtió a menudo en el
lugar de aposentamiento de los grupos invasores –buen ejemplo de ello lo
constituye la instalación de los Suevos en la región de Galicia, en el siglo v–. Para unos y para otros, ya viniesen
del norte (pueblos germánicos) o del sur (pueblos del Islam), la península pudo
aparecer como una tierra de frondosidad y riqueza.
Así pues, los primeros siglos de su historia
van a ser los de incesantes movimientos de fluctuación humana, política y aun
religiosa pues, en numerosas ocasiones, la península ha podido aparecer como un
crisol de culturas, creencias y etnias. Sin embargo, dicha fluctuación se irá
viendo frenada y, a la postre, anulada, por la progresiva consolidación del
poder territorial de unos reinos cristianos que de meros señoríos feudales
pasarán a erigirse en estados modernos, equiparables con las grandes coronas
del resto de Europa. El ejemplo de Castilla es, sobre este particular,
altamente significativo: simple condado inmerso en el reino de León, cobrará
primero su independencia y total soberanía territorial, engullirá luego, a
través de su organización política, al mismo reino de León en el seno del cual
había surgido y se convertirá luego, merced a la expansión territorial de los
últimos episodios de la Reconquista y merced también a su poder económico y
comercial, consolidado por sus salidas marítimas atlántica y mediterránea, en
un estado hegemónico dentro del mosaico político de la península.
Especial relevancia tiene, asimismo el concepto
al que acabamos de aludir de “mosaico político”. Efectivamente, otra de las
constantes históricas va a ser la tensión entre la pluralidad política,
cultural y hasta lingüística y, por otro lado, el conato incesante por la
realización de una total y absoluta unidad peninsular. Desde la época de los
Romanos, pasando por el gran reino de Toledo –capital cuya posición geográfica
central es ya todo un símbolo–, momento de la mayor expansión territorial de
los visigodos, concretamente bajo el rey Recaredo, pasando también por el
Emirato de Córdoba que, en el siglo ix
se extiende por el 80% de la superficie de la península y hasta la “coyuntural”
unidad política conseguida, a finales del siglo xv por el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de
Aragón... el sueño de una península ibérica unida bajo una autoridad única y
formando un único pueblo no abandonará a la mayor parte de los soberanos a
pesar de las resistencias, tanto internas como externas, que la realización de
ese sueño podía conllevar: así, por ejemplo, la alta nobleza terrateniente será
siempre reacia a la constitución de un poder regio fuerte y concentrado
territorialmente; asimismo, las potencias extranjeras, concretamente los reinos
de Francia e Inglaterra, intentarán constantemente sacarle partido a la
pluralidad de reinos que componen la península, estableciendo un complejo y a
la vez fluctuante sistema de alianzas y, por consiguiente de enemistades por
transitividad: posiblemente, sin el apoyo de Francia y Aragón, el conde Enrique
de Trastámara no hubiera podido hacerse con el poder contra su hermanastro el
rey de Castilla don Pedro, apoyado él por Portugal y por Inglaterra.
Pero la oposición entre la pluralidad y la
unidad afecta asimismo a los individuos pues, poco a poco, se intenta unificar
lo que, desde el principio, aparece como la riqueza de ese crisol humano y
cultural aferente a las fluctuaciones que caracterizan la historia de la
península. De ahí que la tentativa de unificación se acompañe casi siempre de
un proceso creciente de exclusión de las nuevas “minorías” creadas por el
afianzamiento de grupos no sólo políticos sino también humanos que pasan a ser
grupos “dominantes”. La consolidación hegemónica de los tres principales reinos
cristianos de la península –Castilla, Aragón y Portugal–, a partir de una fecha
que es, esencialmente simbólica, la de la batalla de las Navas de Tolosa
(1212), significa que la sociedad cristiana se erige en un modelo absoluto que
va dejando cada vez menos cabida a los otros grupos, de judíos y musulmanes.
Pero será interesante ver cómo van evolucionando, en el transcurso de los
últimos siglos de la edad media, las formas de la exclusión del “no cristiano”:
desde una exclusión de tipo popular y con una manifestación tan violenta como
puntual, hasta una exclusión oficial y definitiva que supuso, en los albores de
la edad moderna, la expulsión de gran número de “hispanos” judíos y musulmanes.
Fluctuación hasta la consolidación de estados
fuertes, por un lado, y dialéctica entre diversidad y unidad serán, por lo
tanto, los dos ejes principales que van a guiar nuestro sucinto recorrido por
tantos siglos de historia de la península. Pero empecemos siguiendo el ordo naturalis, es decir el cronológico,
y presentemos brevemente los primeros tiempos de la historia de España.
I. De la “Hispania” romana a la visigótica
A. Antes de la
romanización
En los primeros tiempos de la
Historia, la península Ibérica era un espacio esencialmente despoblado. Algunas
zonas conocen cierta concentración de tribus autóctonas, como la de los
llamados Íberos que se extendían por el este y el sur de la península y que
pasan por ser los más antiguos pobladores de España. Hacia el año 800 a.C.
llegan a la península tribus celtas procedentes del centro de Europa cuyo
asentamiento se va extendiendo, desde el norte, hacia el oeste. Instalados, en
primera instancia, en Aragón,  Navarra y Vascongadas, hacia el año 600 los
Celtas han llegado ya a la meseta castellana y siguen su progresión hacia el
oeste. La civilización íbera conoció la aportación cultural importante, a
partir del siglo vii, de Fenicios
y Griegos. Gracias a los Fenicios, los Íberos descubrieron nuevas técnicas
metalúrgicas. Los Griegos, por su lado, fundaron varias ciudades y colonias
costeras, como la ciudad de Ampurias (580). En cuanto a sus creencias, los
íberos eran esencialmente animistas y panteístas, como la mayor parte de las
tribus primitivas mediterráneas, y sus principales ídolos eran los astros, la
naturaleza y la diosa madre. Como en otras culturas politeístas, estas
creencias desembocaban en la representación escultórica, que es el principal
vestigio conservado de la civilización íbera. El arte de los íberos se
enriqueció además a través de los contactos con Fenicios y Griegos, obteniendo
realizaciones de gran pureza, como la famosa “Dama de Elche”, busto femenino en
piedra policromada, realizado probablemente hacia 480 a.C. (ver imagen supra)
o la “Dama de Baza”, algo más reciente (ver imagen infra). Pero también
hay que destacar la orfebrería y la cerámica pintada.
Navarra y Vascongadas, hacia el año 600 los
Celtas han llegado ya a la meseta castellana y siguen su progresión hacia el
oeste. La civilización íbera conoció la aportación cultural importante, a
partir del siglo vii, de Fenicios
y Griegos. Gracias a los Fenicios, los Íberos descubrieron nuevas técnicas
metalúrgicas. Los Griegos, por su lado, fundaron varias ciudades y colonias
costeras, como la ciudad de Ampurias (580). En cuanto a sus creencias, los
íberos eran esencialmente animistas y panteístas, como la mayor parte de las
tribus primitivas mediterráneas, y sus principales ídolos eran los astros, la
naturaleza y la diosa madre. Como en otras culturas politeístas, estas
creencias desembocaban en la representación escultórica, que es el principal
vestigio conservado de la civilización íbera. El arte de los íberos se
enriqueció además a través de los contactos con Fenicios y Griegos, obteniendo
realizaciones de gran pureza, como la famosa “Dama de Elche”, busto femenino en
piedra policromada, realizado probablemente hacia 480 a.C. (ver imagen supra)
o la “Dama de Baza”, algo más reciente (ver imagen infra). Pero también
hay que destacar la orfebrería y la cerámica pintada.
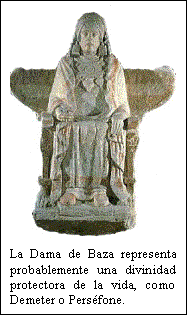 Si bien al principio
Celtas e Íberos constituyen dos etnias claramente distintas (en cuanto a
lengua, escritura, técnicas, religión), con el tiempo, esas diferencias se van
desdibujando, constituyendo poco a poco el grupo que llamamos de los
“Celtíberos” en el que se van a ir perfilando varios subgrupos en función de
los diferentes asentamientos geográficos. Éstos son principalmente, los arévacos,
lusones, belos, titos, lobetanos y pelendones. Parece ser que no consiguieron
establecer formas políticas estables, aunque se les conocen, eso sí grandes
cualidades bélicas que se hicieron patentes en las hostilidades con los
romanos. Fundaron algunas ciudades importantes, como Numancia (en la actual
prov. de Soria) fundada por los arévacos hacia 300 a.C.
Si bien al principio
Celtas e Íberos constituyen dos etnias claramente distintas (en cuanto a
lengua, escritura, técnicas, religión), con el tiempo, esas diferencias se van
desdibujando, constituyendo poco a poco el grupo que llamamos de los
“Celtíberos” en el que se van a ir perfilando varios subgrupos en función de
los diferentes asentamientos geográficos. Éstos son principalmente, los arévacos,
lusones, belos, titos, lobetanos y pelendones. Parece ser que no consiguieron
establecer formas políticas estables, aunque se les conocen, eso sí grandes
cualidades bélicas que se hicieron patentes en las hostilidades con los
romanos. Fundaron algunas ciudades importantes, como Numancia (en la actual
prov. de Soria) fundada por los arévacos hacia 300 a.C.
La lengua de los primeros pobladores regulares
de la península sigue siendo un misterio. Los hallazgos de inscripciones en
piedra dan cuenta de su posesión de la escritura. Gracias al descubrimiento de
inscripciones en escritura ibera y latina, los investigadores han conseguido descifrar
la correspondencia fonética de los signos ibéricos (ésta no fue completa hasta
1922, a raíz de los trabajos de Manuel Gómez Moreno). Se trata de un sistema
mixto que mezcla el alfabeto y el silabario y que por lo visto es un caso único
entre los sistemas gráficos de los pueblos antiguos del Mediterráneo. Así pues,
tenemos un signo específico para las vocales y algunas consonantes (como ‘l’,
‘m’, ‘n’, ‘r’, ‘s’...), sin embargo otros signos sirven para representar
sílabas, compuestas con las letras ‘b’, ‘k’ y ‘t’ y cada una de las vocales
(‘ba’, ‘ka’, ‘ta’, etc.). El hecho curioso es que a pesar de saber descifrar
fonéticamente las inscripciones no tenemos ni la más remota idea de lo que
significan, con lo que tenemos el caso curiosísimo de una lengua que conocemos
sólo formalmente, como tampoco sabemos a ciencia cierta cuál es su origen.
B. Los Cartagineses
El primer elemento desestabilizador
importante de la civilización celtíbera lo constituye la invasión de la
península por los cartagineses, en el año 237 a.C., como consecuencia de la
primera guerra púnica en la que resultaron derrotados por el ejército de Roma.
Las tropas del general cartaginés Amílcar Barca –padre de Aníbal– ocuparon la
franja litoral levantina y el valle del Guadalquivir. Pero la resistencia
celtíbera fue importante, tanto es así que el mismo Amílcar Barca hubo de
perecer en combate (229), sucediéndole en el mando su yerno Asdrúbal.
La llegada de los cartagineses a la
península supuso igualmente la de sus “perseguidores”: fue, efectivamente, el
punto de partida del interés de los romanos por la península, quienes
penetraron en ella por el norte. Para evitar el enfrentamiento directo que ni
unos ni otros se hallaban en medida de asumir, se tuvo que buscar un compromiso
o “pacto de amistad” entre unos y otros a través de un acuerdo que establecía
las divisiones territoriales de la influencia de cartagineses y romanos. Es el
llamado “Tratado del Ebro”, firmado en 226: dicho río se convertía en la línea
divisoria entre la influencia latina y la cartaginesa. Este pacto permitió el
aposentamiento de los cartagineses en tierras hispánicas, quienes fundaron su
nueva capital, Carthago Nova, justo después, en 225, es decir la actual
Cartagena.
Con la llegada al poder de Aníbal se
inicia una nueva etapa bélica. Amén de las incursiones en zonas celtíberas del
Tajo y del Duero, Aníbal, presuntamente como reacción a las hostilidades con
los turboletas (iberos de Teruel), rompe el pacto de amistad con Roma al
asediar la ciudad de Sagunto, importante enclave comercial aliado de los
itálicos. Tras ocho meses de sitio y una resistencia ejemplar de los
saguntinos, la ciudad se rinde en 219 a.C. Tal hecho provoca la declaración de
guerra de los romanos a los cartagineses y es el inicio de la 2ª Guerra púnica
que se soldó por la llegada a la península, en 218, del ejército romano por vía
marítima, instalando su base de operaciones en Tarragona, mientras que Aníbal
estaba cruzando los Pirineos, rumbo a Roma, con sus legendarios elefantes. A
este primer ejército se sumaron luego los refuerzos capitaneados por Publio
Escipión quien podrá iniciar una campaña militar hacia el sur, reconquistando
Sagunto (214 o 212 a.C.), reconquista que les valió a los saguntinos ser los
primeros hispani en recibir la ciudadanía
romana. Su avance se ve frenado pero con la llegada de Publio Cornelio Escipión
(el futuro Escipión el Africano) las tropas romanas consiguen hacerse con la
capital de los cartagineses, Carthago Nova (209). A raíz de una serie de
derrotas cartaginesas, la vertiente “peninsular” de la 2ª Guerra púnica llega a
su fin en 206 a.C., cuando los cartagineses deben evacuar la península y
regresar a África. Ahí serán perseguidos por los romanos y finalmente
derrotados por éstos en 202.
C. La Hispania romana
El año 206 a.C. marca el inicio de
la verdadera romanización de la península ibérica, con, por ejemplo, la
fundación de centros urbanos, como Itálica (cerca de Sevilla) donde nacerán
futuros emperadores romanos, como Adriano y Trajano. Pero dicha romanización no
se llevó a cabo sin la resistencia de algunas (no todas pues otras se unieron a
los romanos contra los cartagineses) tribus autóctonas. Ya en 205 se sublevan
los ilergetes (tribu de las actuales zonas de Aragón y Lérida) a los que se
suman pronto otras tribus (turdetanos, indigetes...) creando la llamada
“primera guerra celtíbera” (181-179) y a la que seguirán las guerras
lusitano-romanas (155-136) en las que destaca la figura del jefe luso Viriato
(†139) quien fuera pastor en sus inicios. En 154 se inicia la larga campaña
romana contra la ciudad celtíbera Numancia, capital de los arévacos. La
resistencia de los numantinos se ha hecho legendaria en la historia de España,
pues duró la campaña más de cincuenta años, entre ataques y treguas sin que los
romanos consiguiesen dominar la situación a pesar de su superioridad numérica.
Tuvo que intervenir, en 134 a.C. el mismo Publio Escipión Emiliano para que las
legiones romanas pudiesen hacer doblegar la cerviz de los arévacos, con la
ayuda del hambre y la sed. Se desvió el Duero y se levantaron fortificaciones
en torno a la ciudad para que no hubiese la menor circulación: tras nueve meses
de sitio se abrieron las puertas de la ciudad, pero aquellos que no habían
muerto ya y habían conseguido sobrevivir comiéndose a sus compatriotas
fallecidos prefirieron antes suicidarse que caer en las manos del enemigo.
Corría el año 133 a.C. Tras un período de relativa paz entre romanos y
autóctonos, volverán las rebeliones hacia 99 que serán duramente reprimidas por
las legiones. Pero más tarde Hispania
se convierte en el teatro de las luchas civiles romanas, concretamente la lucha
por el poder entre Cayo Julio César, pretor de la Hispania ulterior y el triunviro Pompeyo, que se resolverá, después
de la batalla de Lérida (49) a favor de aquél. Otros conflictos surgen, como
las guerras contra las tribus de montañeses de Cantabria y Asturias (29-19),
que exigirán la presencia del mismo emperador Augusto.
Las
provincias romanas de la Hispania :
En tiempos de los romanos, la península conoció
varias reformas administrativas que dieron tres configuraciones geopolíticas.
La primera división, de 197 a.C., divide el territorio en dos grandes
provincias cuyos límites no quedaron claramente definidos: la Hispania citerior, la del norte, y la Hispania ulterior, la del sur. Más
tarde, en 15 a.C., la Hispania del
sur se divide en Baetica y Lusitania, mientras que la del norte
pasa a llamarse toda ella Tarraconensis,
con capital en la actual Tarragona. En 297 d.C., una nueva división administrativa,
llevada a cabo por Diocleciano, crea nuevas provincias: Gallaecia y Carthaginensis,
como se aprecia en el mapa siguiente:
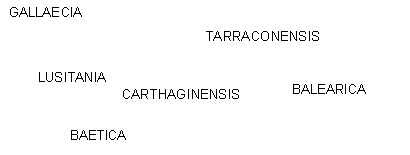

Las 6 provincias de la Hispania romana en los siglos iii
y iv.
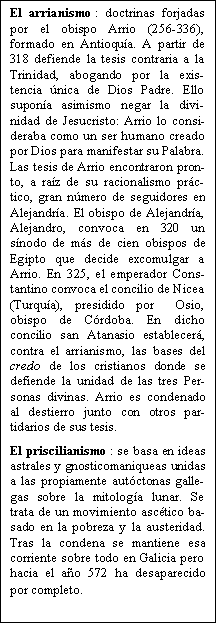 El legado de la romanización es fundamental para la historia de España.
No sólo sienta las bases de las estructuras administrativas que luego
intentarán reproducir los reinos ulteriores, sino que deja unas huellas
indelebles en lo económico y cultural. Entre los siglos i a.C y i d.C
se construyen obras públicas de envergadura que aún hoy subsisten (teatro de
Mérida, foro de Tarragona, grandes acueductos de Segovia y Tarragona...). En
esa Hispania aparecen asimismo
grandes figuras de las letras y de la historia romana, como Lucio Anneo Séneca,
nacido en Córdoba (fundada por los romanos en 152 a.C) en el año 4, gran
escritor y filósofo estoico, consejero del emperador Nerón hasta 62 (se suicidó
en 65). Para muchos autores medievales, sobre todo del siglo xv, Séneca será un modelo por encarnar
una especie de “hispanidad” natural y de latinitas
cultural. En 33 nace en Calahorra el insigne retórico latino Quintiliano y en
39 nace también en Córdoba uno de los mayores poetas latinos, Marco Anneo
Lucano, sobrino de Séneca, autor de la Pharsalia.
Se suicidó como su tío en el año 65. Ya en tiempos de la Hispania crisitiana, hemos de suponer que fueron numerosos los
intercambios culturales con intelectuales latinos del norte de África y de
Oriente Medio y las máximas figuras de las letras hispánicas de los primeros
siglos de nuestra era son el poeta Prudencio (348-405), nacido también en
Calahorra, quien iba a desempeñar cargos curiales importantes en tiempos de
Honorio (que pasó a gobernar Hispania
a partir de 395, tras la llamada partitio
imperii entre Honorio y Arcadio, hijos del emperador Teodosio), acabando
sus días como poeta (su obra más famosa es la llamada Psychomachia, un extenso poema en hexámetros en el que se narra el
conflicto entre los vicios y las virtudes en el seno del alma) y el historiador
Paulo Orosio (ca 390 y muerto después
de 418), discípulo de San Agustín, antipriscilianista (ver infra), y de cuya Historia
adversus paganos (418) se hablará luego.
El legado de la romanización es fundamental para la historia de España.
No sólo sienta las bases de las estructuras administrativas que luego
intentarán reproducir los reinos ulteriores, sino que deja unas huellas
indelebles en lo económico y cultural. Entre los siglos i a.C y i d.C
se construyen obras públicas de envergadura que aún hoy subsisten (teatro de
Mérida, foro de Tarragona, grandes acueductos de Segovia y Tarragona...). En
esa Hispania aparecen asimismo
grandes figuras de las letras y de la historia romana, como Lucio Anneo Séneca,
nacido en Córdoba (fundada por los romanos en 152 a.C) en el año 4, gran
escritor y filósofo estoico, consejero del emperador Nerón hasta 62 (se suicidó
en 65). Para muchos autores medievales, sobre todo del siglo xv, Séneca será un modelo por encarnar
una especie de “hispanidad” natural y de latinitas
cultural. En 33 nace en Calahorra el insigne retórico latino Quintiliano y en
39 nace también en Córdoba uno de los mayores poetas latinos, Marco Anneo
Lucano, sobrino de Séneca, autor de la Pharsalia.
Se suicidó como su tío en el año 65. Ya en tiempos de la Hispania crisitiana, hemos de suponer que fueron numerosos los
intercambios culturales con intelectuales latinos del norte de África y de
Oriente Medio y las máximas figuras de las letras hispánicas de los primeros
siglos de nuestra era son el poeta Prudencio (348-405), nacido también en
Calahorra, quien iba a desempeñar cargos curiales importantes en tiempos de
Honorio (que pasó a gobernar Hispania
a partir de 395, tras la llamada partitio
imperii entre Honorio y Arcadio, hijos del emperador Teodosio), acabando
sus días como poeta (su obra más famosa es la llamada Psychomachia, un extenso poema en hexámetros en el que se narra el
conflicto entre los vicios y las virtudes en el seno del alma) y el historiador
Paulo Orosio (ca 390 y muerto después
de 418), discípulo de San Agustín, antipriscilianista (ver infra), y de cuya Historia
adversus paganos (418) se hablará luego.
Pero Hispania
fue asimismo el teatro de los conflictos espirituales de los primeros tiempos
del cristianismo. En tiempos del emperador Valeriano, la persecución de los
nuevos cristianos llega hasta Hispania
donde muere martirizado Fructuoso, obispo de Tarragona (259). Se mantiene dicha
persecución en tiempos de Diocleciano (303) con los supuestos mártires Cucufato
(Barcelona), Félix (Gerona), Eulalia (Mérida)… y toma fin con el edicto de
Milán, promulgado por el emperador Constantino en 313, que establece la
libertad de cultos en el territorio del Imperio romano. Osio, obispo de
Córdoba, es llamado para presidir el concilio de Nicea, en Turquía, que
supondrá el triunfo de Atanasio contra las tesis de Arrio (o Arriano) que
dieron lugar a la secta del arrianismo que será la religión oficial de los
visigodos, hasta la conversión del rey Recaredo en 589. Hispania fue, un poco más tarde, a partir de 380, el teatro de otra
disputa teológica, la levantada por las ideas de Prisciliano (ca 340 –
385), noble supuestamente de la provincia de Gallaecia que llegó a ser obispo
de Ávila, gracias a sus influencias entre los prelados católicos. El sínodo de
Zaragoza (380) se reúne, sin embargo, contra el priscilianismo que sin llegar a ser considerado como herejía pasó a
ser condenado y sus adeptos excomulgados y desterrados. En 385 el emperador Máximo,
basándose en la condena del priscilianismo decidida en el Concilio de Burdeos
de 384, manda prender a Prisciliano que es ejecutado en la ciudad de Tréveris
(Galias). La cuestión del arrianismo vuelve a ser de actualidad en el año 400,
cuando se celebra el Ier Concilio de Toledo que vuelve a condenar las tesis
anti-trinitaristas de Arrio.
A pesar de las divisiones
espirituales de los primeros tiempos del cristianismo, huelga decir que la
religión supuso en la Hispania romana
de los últimos tiempos un factor de cohesión y de centralización. Así hemos de
destacar la importancia histórica de la constitución de la diócesis de España,
la Diocesis hispaniarum. La
constitución de dicha diócesis supuso el poder reunir el conjunto de la
península bajo la autoridad política de una única persona, el vicarius hispaniarum, él mismo bajo la
autoridad del prefecto que administraba toda la parte occidental del Imperio
(Gran Bretaña, Galia e Hispania).
Al amparo de los conflictos
propiamente romanos, esa lejana diócesis hispánica tuvo tendencia a conocer
cierta autarquía con respecto a Roma, favorecida asimismo por el peso y el
poder de las oligarquías autóctonas. Ya en el siglo iv, momento de relativa calma para la península, las
prácticas autárquicas tienden a desarrollarse en las zonas septentrionales y
occidentales –la cuna futura de la macropropiedad agraria– en el marco de las
ricas villae donde no se dudaba en
transformar a la mano de obra agrícola en ocasional milicia para su
autodefensa. En otras provincias, como la Baetica o la Tarraconensis, triunfan
modos de vida más urbanos. Es ahí donde se concentran las grandes
aglomeraciones de la época romana: Tarragona, evidentemente, pero también
Barcelona (Barcino), Zaragoza (Caesaraugusta), Pamplona, León (que debe su
nombre a su fundación por parte de la Legio VII Gemina), ciudades amuralladas
donde, tras las poderosas murallas, florecen importantes edificios públicos
(circos, termas, hipódromos… pero también templos y luego iglesias).
En 418, Paulo Orosio, gran historiador
hispano-latino, concluye su opus magnum,
intitulado Historia adversus paganos
en la que afirma que la grandeza del Imperio romano implicaba la miseria de los
demás pueblos y predice su caída como consecuencia del establecimiento de un
nuevo orden mundial, el del cristianismo. No tardará mucho, efectivamente, en
caer dicho imperio a raíz de las invasiones germánicas: se suele citar la fecha
de 476 como final “oficial” del imperio romano de occidente (el de oriente,
Bizancio, seguirá existiendo hasta la toma de Constantinopla en 1453[1]) y principio “oficial” del período
de la Historia al que la historiografía del siglo xix dio el nombre de “Edad Media”.
D. Las invasiones de los
Bárbaros
La pax romana no pudo evitar que Hispania
fuera en alguna que otra ocasión invadida. Ya a finales del siglo ii, hacia 176, se van sucediendo una
serie de incursiones en la Bética de bandas de mauri procedentes del norte del continente africano: ciudades como
Málaga o Itálica serán pilladas. Una segunda oleada puntual de incursiones
llega en 258 cuando hordas de francos y alemanes cruzan el territorio ibérico,
asolando ciudades como Tarragona (264). Se trasladarán luego a África, tras
haber permanecido unos diez años en la península.
Son éstos fenómenos de
invasión puntuales y hasta cierto punto comprensivos en un ámbito históricos de
limitaciones geopolíticas bastante imprecisas. La verdadera invasión de los
bárbaros llega algo más tarde y como consecuencia indirecta de los conflictos
políticos de Roma. En el año 407, se rebela en Gran Bretaña Flavio Constantino
el “usurpador”, rebelión que desemboca en conflicto armado en la península
entre los partidarios de Constantino y su hijo Constante y, por otro lado, los
del general Geroncio y el usurpador Máximo. La débil toma de poder en la
península del general Geroncio explica que en 409 se pactase la entrada en la
península de unos grupos de pueblos bárbaros que se estaban instalando por
Aquitania. Así pues se aposentan en Hispania
los primeros invasores bárbaros: vándalos silingos en la Bética, suevos en
Gallaecia y alanos en Lusitania y Carthaginense. El pacto establecía asimismo
la inviolabilidad de la Tarraconense que siguió bajo control romano.
En 412, los visigodos
–convertidos al cristianismo desde 340–, tras haber saqueado la ciudad de Roma
en 410, se instalan en el sur de Galia y su paladín Ataúlfo funda el “Reino de
Tolosa” (Toulouse) y se casa con la rehén imperial Gala Placidia, hermana de
Honorio. Pronto comprenden los romanos que resulta útil concluir un pacto de
colaboración con los visigodos para hacer frente a las acometidas de los otros
pueblos bárbaros. Así, como aliados de los romanos penetran en 414 los
visigodos en la península saqueando el noroeste y consiguiendo que suevos y
vándalos se replieguen, unos hasta Gallaecia, otros hasta la Bética y, algunos
años más tarde, hasta el norte de África (429), no sin antes dejar una huella
indeleble de su presencia en la Bética pues de los vándalos viene el topónimo
“Andalucía”. En 415, el rey visigodo traslada la capital de su reino desde
Tolosa hasta Barcelona, pero es asesinado. Su sucesor es también asesinado y se
hace con el poder Valia. En 416, los visigodos, foederati de los romanos, tienen ya el control de la Tarraconense,
la Bética, la Carthaginense y Lusitania pero al serles concedida Aquitania en
418 se retiran de la península, comprometiéndose sin embargo a defender los
territorios hispánicos en caso de ataque, con lo que, en esos, años serán
bastante numerosas las incursiones visigodas en territorio hispano.
En los años siguientes abundan los
conflictos: entre pueblos bárbaros (vándalos y suevos) o bien merced a
levantamientos contra la autoridad romana, defendida por los visigodos, como el
de los bagaudas (un pueblo itinerante ni romanizado ni cristianizado) en 441 o
las acometidas de los suevos que aspiraban al control de la península. Dichas
aspiraciones quedan frenadas por la victoria del rey Visigodo Teodorico II
sobre los suevos, en la célebre batalla del río Órbigo (456). Es asimismo el
momento de as primeras sedentarizaciones de visigodos, concretamente en la
mitad norte de la Meseta, una región que llevará pronto el nombre de Campi
Gothroum. A finales del siglo v
una nueva oleada de colonos visigodos se asentarán en la meseta central y en la
Tarraconense (Tarragona es ocupada por los visigodos en 473). En 466, accede al
poder el ry visigodo Eurico quien consolidará el dominio visigodo sobre la zona
y dejará el llamado “Código de Eurico” (480) que es la primera recopilación de
derecho germánico donde aparece ya la noción política clave del “principio de
personalidad” sobre las de naturaleza y territorialidad, típicas del derecho
romano.
El final del imperio romano, el 23
de agosto de 476, supone que los diversos reinos germánicos instalados en el
imperio en régimen de hospitalitas
pasen de pronto a tener plena soberanía y que algunos de ellos den rienda
suelta a sus deseos expansionistas. Ese es el caso de los Francos que,
capitaneados por el rey Clodoveo desde 481 (en fr., Clovis, convertido al
cristianismo en 499), van extendiendo su autoridad por Galia hasta llegar a la
frontera con el reino visigodo de Tolosa, en la región del Loira. Esta presión
de los francos, unidos con los burgundios, culmina en la batalla de Vouillé
(507) en la que muerte el rey visigodo Alarico II, suponiendo el final del
reino de Tolosa y el desplazamiento político de los visigodos hacia sus
dominios de Hispania. En Galia, sólo
la franja mediterránea, desde Arlés hasta Narbona, resiste el ataque
franco-burgundio y no por mucho tiempo.
La situación política con la que se
encuentran los visigodos en la península a principios del siglo vi es la siguiente. Al noroeste, el
reino, considerablemente debilitado tras la derrota del río Órbigo, de los
suevos, en la actual Galicia. No mucho sabemos de ellos, parece que se
fundieron pronto con las poblaciones autóctonas en una zona donde la
romanización fue menor, que fueron un tiempo priscilianistas pero, tras el
reconocimiento en 456 de la autoridad visigoda abrazaron el arrinaismo. La
cordillera montañosa del norte, de los montes de Cantabria hasta los Pirineos
era una zona poco poblada a la que nunca fue ocupada de manera estable por los
romanos pero, por lo visto, sus habitantes –tribus nómadas dedicadas a la ganadería–
no parecían representar un verdadero peligro. Las crisis del siglo v implicaron también a esos pueblos,
como los ya citados bagaudas que cruzaron los Pirineos llegando hasta el Ebro.
Menos sabemos aún sobre los primeros cántabros y vascones que a pesar de haber
tenido algún que otro contacto con los romanos jamás fueron romanizados. Sus
actividades se caracterizaban por una agricultura bastante primitiva. A pesar
de iniciar, en el siglo v, cierta
sedentarización en los valles, estos pueblos mantuvieron, por lo visto, su
independencia política con respecto a los estados que se instalaban en la
península de manera durable, como el reino de los suevos y el de los visigodos.
Pero, muy pronto, estos pueblos resultaron una amenaza constante, con sus
incesantes pillajes y destrucciones. Tanto es así que el combatir a cántabros y
vascones será siempre una de las prioridades de los reyes de Toledo.
Tras la derrota de Vouillé, en 507,
que se suele considerar como el inicio del reino visigodo propiamente
hispánico, la instalación política de los visigodos en España no se pudo
realizar sino merced a la unión política con los ostrogodos, firmada en 511 y
que iba a durar hasta 548. Son éstos años de incesantes conflictos entre los
diferentes clanes que protagonizaron una encarnizada lucha por el poder, siendo
frecuentísimos los asesinatos de soberanos. Estas rivalidades que podían pasar
por una autoridad política fuertemente debilitada, fueron el pretexto de que se
sirvió el emperador de oriente, Justiniano, para lanzar, en 555, una ofensiva
marítima contra la España visigótica, supuestamente para ayudar a Atanagildo
contra el rey visigodo Agila. Los bizantinos ocuparon así toda la franja
costera, desde Cádiz hasta Denia y permanecieron allí unos setenta años, hasta
624, cuando, aprovechando las presión persa sobre Bizancio, el rey Suintila
acabó con la campaña final, emprendida por el rey Sisebuto.
La presencia bizantina decidió tal
vez que los visigodos se decantasen por Atanagildo quien fue elegido rey, tras
el asesinato de Agila. Atanagildo sentó las bases del futuro centralismo
visigótico, eligiendo Toledo como capital del reino y fomentó una política de
conciliación con los vecinos francos. Tras él reinó Leovigildo (569-586),
visigodo de Septimania, con quien se concretizó la incuestionable dominación
visigoda de la Hispania a través de
una reunificación espiritual y territorial. Lanzó importantes ofensivas contra
los bizantinos, conquistando, por ejemplo, Córdoba en 572. En el frente norte,
Leovigildo consiguió la anexión de los cántabros, tras la toma de su capital
Amaya, en 574, quienes fueron cristianizados y perdieron su lengua a pesar de
que no se integrasen al mundo visigótico. También obtuvo Leovigildo el
retroceso de los vascones (campaña militar de 581) –que iban a seguir siendo
una amenaza constante a pesar de los éxitos conseguidos por Suintila hacia 625–
y un tratado de paz con los suevos (576), punto de partida de la anexión de
dicho reino en 585, tras la derrota impuesta por las tropas de Leovigildo al rey
gallego Audeca.
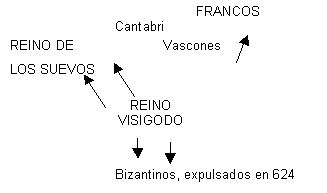

La España visigótica en sus inicios (siglo vi) y su expansión
Tras la reunificación territorial
Leovigildo pudo desarrollar su programa político basado en el centralismo y en
la autoridad regia que se manifestó en una nueva acuñación de moneda (los
“tremises visigodos”, de 584, moneda “nacional” del reino), amén de unos
símbolos que iban a seguir vigentes durante siglos, la corona, el cetro y el
trono. En cuanto a la unidad religiosa, Leovigildo intentó llevarla a cabo a
partir del arrianismo que intentó imponer sin demasiados resultados a los
poderoso obispos de la Hispania
aunque para ello tuvo que profesar un arrianismo mitigado en el que aparecen
concesiones al trinitarismo. Dicha política arriana y anticatólica dio un giro
de 180 grados con la llegada al poder del hijo de Leovigildo, Recaredo quien,
en 587, sólo un año después de la muerte de su padre, se convirtió al
cristianismo, conversión ésta que tuvo toda su incidencia política en el marco
del III Concilio de Toledo de 589 cuando el catolicismo, basado en el dogma de
la Trinidad, fue declarado religión “oficial” del reino visigodo.
El sistema político puesto en
práctica por Leovigildo y su hijo Recaredo se convirtió pronto en una monarquía
centralizada y teocrática que contó siempre con la osmosis entre los poderes
civiles y los eclesiásticos, aunque algunos historiadores ponen en tela de
juicio el concepto de teocracia aplicado al sistema visigodo: el poder de los
obispos, según éstos, se veía, de hecho, constantemente mermado por el poder
central y por el poder ejercido a nivel local por los jefes nobles, cada uno al
frente de su ejército personal. Por otro lado, los obispos tampoco consiguieron
representar los intereses del pueblo. Se trató predominantemente de una monarquía
electiva, siguiendo el modelo arcaico germánico, pero no faltaron los casos de
sucesión biológica. En cualquier caso, lo que daba legitimidad al nuevo rey era
la aceptación del candidato por parte de la Iglesia a través de la unción del
nuevo monarca, adoptada en el IV° Concilio de Toledo de 633, al que asistió
Isidoro de Sevilla (†636) –que hacia 620 ya había acabado su opus magnum, las Etimologías de 20 volúmenes– y donde se pretendió oficializar la
monarquía electiva frente a la hereditaria. Huelga decir que semejante proceso
de legitimación dio lugar a un número importante de golpes de estado y
asesinatos políticos. El vínculo entre la religión y el poder si hizo patente
en la figura del rey Sisebuto (612-621) quien, en el marco de una catolización
a ultranzas del reino, promulgó duras leyes contra los judíos (612), siguiendo
el movimiento iniciado por Recaredo (593), según las cuales se imponía el
catolicismo a los hijos de matrimonios mixtos, llegando hasta decretar la
conversión forzada de los judíos, al año siguiente, lo cual supuso la
emigración de éstos a otros lugares (concretamente a Francia en 615) y la
aparición del criptojudaísmo. Nuevas leyes antijudías serán sancionadas por
diferentes concilios de Toledo, concretamente el VI (de 638), el XII (de 681)
y, sobre todo, los XVI y XVII (de 693 y 694, respectivamente), donde se
establece la prohibición para los judíos de poseer siervos o bienes que hayan
sido de cristianos así como el comercio con éstos, y se prevee la reducción a
la servidumbre de la población judía.
En los últimos reinados visigodos se
intensifican las rivalidades entre bandos y jefes regionales. La accesión al
poder del último rey godo, el famoso Rodrigo, es emblemática de esta situación.
Su predecesor, Witiza –quien había sucedido a su propio padre, Égica, con el
consiguiente aumento de las rivalidades entre clanes–, reina solo, a partir de
702, entre epidemias, malas cosechas, persecuciones públicas contra judíos, y
debe hacer frente a constantes rebeliones nobiliarias. Además, en 709, los
árabes se hacen con Tánger y ponen sitio a Ceuta, defendida por el conde
Julián. En 710, cuando muere Witiza, el país se sume en una situación de semi
“guerra civil”: se enfrentan los partidarios del hijo de Witiza, Agila (o
Akhila) quien había sido nombrado por su padre dux de la Tarraconense para afianzar sus pretensiones al trono, y,
por otro lado, los de Rodrigo, dux de
la Bética. El conflicto se resuelve a favor de este último, pero la decisión de
esta mayoría de facciones nobiliarias no es aceptada por todos. Los adversarios
de Rodrigo no aceptan la elección, y el primero de ellos, Agila, se mantiene
como soberano de la Tarraconense y llega hasta acuñar moneda como si se tratase
de un soberano independiente de Toledo. Para dichos adversarios, la presencia
de tropas extranjeras, al otro lado del estrecho de Gibraltar, es percibida
como un recurso posible contra la elección de Rodrigo: en numerosas ocasiones
se había recurrido ya, en la Historia, a un “príncipe” o a un pueblo extranjero
para conseguir lo que hoy llamaríamos un “golpe de estado”. Posiblemente, esa
fue la motivación principal que condujo al conde Julián a entregar Ceuta a los
musulmanes, permitiendo así un gran desembarco. Como lo dice Adeline
Rucquoi: “les musulmans entrèrent donc dans la Péninsule à la faveur des luttes
pour le pouvoir entre factions nobiliaires” (1993:72). Así entraron pero si pudieron instalarse
durante ocho siglos, hay que buscar otras explicaciones. No cabe duda de que el
reino visigodo tenía los días contados.